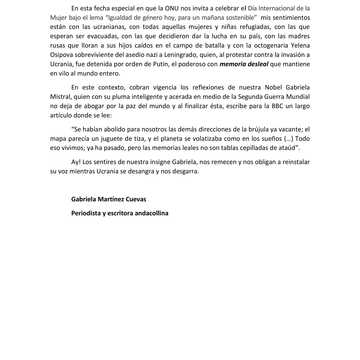Por Alejandro Pino Damke el Lun, 25/04/2016 - 09:05
Con tanta lluvia en la televisión, mi cabeza ha tratado de hacer un contrapeso llevándome a los recuerdos de un Valle de Elqui alojado en mi juventud. Territorios verdes, veraniegos, con el sol quemante sobre las vides, por la ruta hacia Paihuano en micro veloz sobre una calamina infernal, a punto de irse a pique por las quebradas a fines de los 80. Polvo, tierra, con Cochiguaz en el centro de la diana.
Eran tiempos místicos, en que uno todavía escuchaba con cierto asombro acerca de las comunidades enclavadas entre las montañas y el río, en un imaginario que mezclaba la vida en comunidad y los Ovnis. Eran paisajes oníricos, desde que me bajaba en Montegrande (no sólo el pueblo de la Mistral, también el de un Francisco Varela niño, que cuando grande remecería concepciones sobre la conciencia y la vida) para luego empezar una caminata de horas con mochila y sandalias.
Eran tiempos ingenuos, pocos hacían negocios en las riberas del río, tal vez nadie. Todavía no se ensuciaba el camino que lleva a El Colorado y podía dormir a la intemperie, en cualquier lugar, rondar en solitario, pensarme como ser humano tranquilamente, acurrucado por el sonido del agua y su luz única. Era yo y ese trozo de cauce sin cercar, sin gastar un peso, nada de campings, nada de pirámides de sanación ni piscinas con cuarzo, nadie -tampoco- que rescatara la verdadera cultura ancestral de esa tierra, que ya estaba siendo “tibetizaba” lentamente y asociada a un “cambio magnético de la Tierra”.
Ese bello brazo de valle ya no puede estar más tergiversado, vendido y comprado. Con los años cedió a las hordas de turistas, ciudadanos y mochileros que iban en busca de una “energía” misteriosa. La simple naturaleza experimentada y contemplada en calma, la de mis recuerdos, hace un pobre contrapeso a la cantidad de ideas esotéricas que yacen por esos lados, deslizadas como una cortina pesada contra una ventana soleada: No permiten iluminarlo, lucir su esencia y tradición más antigua.