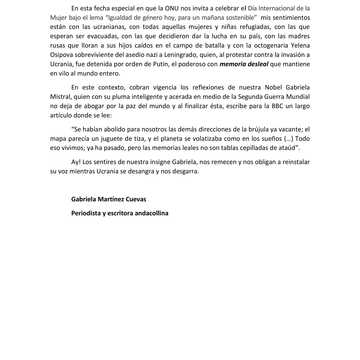Tenía yo dieciocho años –es decir que han pasado treinta- cuando tropecé con mi primer cuento de Borges. Era nada menos que “El Aleph”, un libro de especulaciones fantásticas con barniz científico que fascinó mi adolescencia. Y tengo claro que a partir de “El Aleph”, ya no pude entender la literatura sin Borges; es más, tal vez comencé a repensarla en su totalidad.A partir de esa lectura, buscar obras de este hechicero irónico se convirtió en una insaciable prioridad, casi una obsesión. También, más lamentablemente, lo fue pergueñar torpes pastiches borgianos, no sólo en prosa sino en verso. Lo cuento como mínimo ejemplo de algo que debió sucederles a muchos jóvenes cuando descubrieron al autor del Aleph.Al emprender la relectura de su obra, me doy cuenta que no existe escritor más erudito ni más leído que Borges. Imposible para un Borges el aplomo de un García Márquez, que tanto le debe a Borges, pero que practica otra forma de inocencia: la de obviar el reconocimiento de las fuentes. La obra de Borges, más que escritura, es una suerte de lectura: la de una antología personal cuya arbitraria selección es en sí misma una de sus hazañas más creativas. Borges escribe a partir de lo escrito, pero al cambiarlo de contexto lo transforma. Escribe un cuento policial, pero lo carga de citas de la Cábala o de Spinoza y transforma el género policial entero, revelando su potencial como metáfora de la ignorancia. En sus lecturas, Borges está siempre alerta a conexiones creativas, como cuando equipara la dificultad que tiene José K en llegar al Castillo a la de Aquiles en alcanzar a la tortuga.Otro rasgo de Borges: la sensación de que el mundo es cíclico, repetitivo. Así, César, al morir apuñalado, ve a su protegido entre los asesinos y balbucea. “Tú también, Bruto”. Diecinueve siglos después, un gaucho reconoce entre sus asesinos a un ahijado y le dice “¡Pero che!”. No sabe “que muere para que se repita una escena”.
Autor
Otras columnas de este autor
- En busca de silencio - 10-10-2017
- Cada loco con su tema - 05-09-2017
- Calle San Diego - 28-08-2017
- La Revolución Francesa - 22-08-2017
- El incendio de la Iglesia de la Compañía - 16-08-2017
- Lo que dura un cigarrillo - 07-08-2017