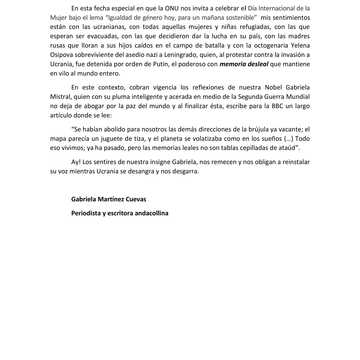Los regímenes totalitarios tienden a considerar que los ciudadanos son personas inmaduras, a las que hay que indicarles cuáles son los caminos legítimos, a la vez que la manera y la oportunidad de transitar por ellos. Desconfían de la libre decisión, así como de la madurez de las personas, al margen de cuál sea su edad cronológica, incluso más allá de su edad mental.
Sin embargo, los regímenes democráticos tienden a incurrir en lo mismo, como ocurre, por ejemplo, en el caso chileno.
En dicha lógica se presentan varias medidas que se refieren incluso a la autoprotección (sabiéndose que el instinto de conservación es tranversal a las especies), con el carácter de imposiciones legales sancionables cuando son incumplidas. Entre ellas, cabe hacer referencia a los cinturones de seguridad y a las sillas para los niños al interior de los vehículos de transporte de pasajeros. La ocurrencia gubernamental o parlamentaria se impone vía legislación, a la vez que se sanciona a quienes no la acaten. Además, y peor aún, se tiende a legitimarla con razones pueriles, cuando no falaces.
Me parece razonable que se exija a los propietarios y a los conductores de la locomoción colectiva disponer de vehículos que tengan sistemas de seguridad adecuados, incluidos los cinturones, porque, quien ofrece un servicio que le es lucrativo, debe hacerse cargo de la seguridad del mismo, así como de las consecuencias en el caso de un accidente. Sin embargo, no me parece razonable que al pasajero de un taxi o de un bus, por ejemplo, (por lo menos si es mayor de edad) se le exija el uso del cinturón, en el entendido que cada uno debe ser libre de correr los riesgos que le parecen razonables, al margen del parecer del Estado protector, ya sea de carácter fascista o socio-comunista.
¿A quién se busca proteger, en realidad? ¿Al pasajero, al conductor del vehículo, a su dueño o a la empresa que lo asegura? Si, de verdad, al Estado le preocupa la seguridad de los ciudadanos, ¿por qué no prohíbe, por ejemplo, la práctica de los deportes extremos? ¿Será porque las aseguradoras no cubren los accidentes que pueden sufrir quienes los desarrollan? En tal caso, la madre patria no cavila (precisamente) con criterio maternal.
Algo semejante ocurre con la obligatoriedad de las sillas especiales para la protección de los niños. ¿Acaso no basta con generar conciencia respecto del riesgo de accidentes, de su gravedad y de sus consecuencias? ¿Por qué se obliga a los padres a tener que comprar sillas especiales para sus vehículos? ¿Acaso no tienen ellos la capacidad (o el derecho) de permitir que sus hijos corran los riesgos que les parecen razonables, teniendo en cuenta que, de hecho, liberarlos de todo riesgo, al cien por cien, es prácticamente imposible? Si la seguridad de los niños y adolescentes es, de verdad, tan importante para el Estado, ¿por qué no se obliga a que los taxis, los furgones escolares y los buses también tengan sillas y cinturones de seguridad para estos? ¿No será que más importante que la seguridad de los pasajeros menores es, para el Estado, la viabilidad y la operación de los negocios?
Para justificar la paradoja, se presentan argumentaciones risibles, como, por ejemplo, que los conductores profesionales registran menos accidentes que aquellos que no tienen dicha condición. Sin embargo, el argumento cae por su propio peso: equivale a decir que las personas de apellido Larraín tienen menos tendencia al alcoholismo que las de apellido Sepúlveda (incluyéndome entre estas). Y ello se puede corroborar, desde el punto de vista estadístico. Sí, ¡es efectivo, que así ocurre! Pero, ocurre porque hay mucha gente con el último apellido (entre ellas, yo), como hay pocos con el primero. Habría, entonces, (por lo menos) que hacer las correcciones estadísticas para justificar la argumentación. Y, aunque se justificara ella, dada la cantidad de gente que transportan los conductores profesionales, sus accidentes, por lo general, conllevan más daño que los de un simple particular, hecho que también se puede corroborar con las estadísticas. El brillante argumento queda por los suelos, aunque ellos estén alfombrados.
Cabe, además, aludir a la oportunidad de la puesta en marcha de la medida. Se hace exigible en un período de graves dificultades económicas para la mayoría de los habitantes del país, al mismo tiempo que en un mes particularmente difícil para las finanzas familiares: regreso de vacaciones, compra de útiles escolares, pago de permisos de circulación, etc. ¿Dónde queda el sentido social (y hasta el sentido común) de nuestros bondadosos políticos? ¿Pretenderán que las mamás vayan a dejar a sus hijos a los establecimientos educacionales caminando, porque no pueden llevarlos en sus propios vehículos, al carecer de las sillas requeridas? ¿O, tal vez, las obligarán a que contraten el transporte especial, que no cuenta con las medidas de seguridad que la Ley exige al transporte privado, arriesgando con ello que, en la eventualidad de un accidente, las consecuencias sean muy graves?
En fin, cuando el Estado mínimo que tiende a imponerse en el mundo pretende transformarse en protector (y hasta en sobreprotector), de modo inevitable, incurre en legislaciones arbitrarias al punto de lo contradictorio o de lo risible.