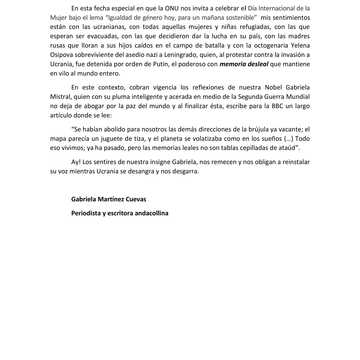Alonso de Ercilla y Zúñiga decía, respecto de los araucanos: “La gente que allí vive es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida”. Sin embargo, respecto la inmensa mayoría de los chilenos de hoy, acabaría diciendo exactamente lo contrario.
Sí. Efectivamente esta mayoría ya no corresponde a los habitantes del Arauco Indómito de otrora, sino que corresponde a la multitud conformada por los descendientes de los primeros criollos, junto a la prole de los inmigrantes (a los que se les regaló parte del territorio, en retribución a su generosidad de querer radicarse en Chile) que no tuvo escrúpulos en amancebarse con el mestizo, dado que la necesidad de la conservación de la especie emana de lo más profundo del ser biológico y, donde no se puede elegir, se toma lo que está al alcance de la mano, sin mayores miramientos.
El hecho es que el chileno de hoy, además de haber perdido la capacidad de asombro, ha involucionado hacia la denigrante genuflexión manceba, al punto de acatar las órdenes y los imperativos más arbitrarios y soberbios, sin inmutarse siquiera, como si pensara que la dependencia y el sometimiento son la condición natural del ser humano. Además de no tener conciencia acerca de cuáles son sus derechos, carece de la vitalidad necesaria para indignarse y para rebelarse. Pero, al interior del hogar, con la familia más próxima a su ADN, dice no aceptar ser mandado e incluso recurre a la violencia cuando se siente ofendido. Mientras a la esposa no le permite que alce la voz, al pelele de su jefe le acepta incluso groserías.
Resulta decidor, por ejemplo, que acepte que en la entrada de los negocios y de las grandes tiendas haya sujetos uniformados que le sellen los bolsos o mochilas, imputándole, a lo menos (sin decírselo, desde luego), la calidad de sospechoso, que ingresa al local con el propósito de hurtar o de robar. Hay gente que, incluso, se dirige a estos sujetos para pedirles que les sellen los elementos en los cuales se podrían ocultar productos, para llevárselos liberados de pago.
Acepta, humildemente resignado, trasladarse en un ferrocarril metropolitano que le ofrece un servicio caro y malo, viajando como animal arrinconado, cuidando de que no le roben, en trenes atestados de gente, en donde se le empuja al entrar, se le bloquea la salida, no dispone de aire acondicionado, viaja en vagones casi sin asientos, etc. Y, para colmo, ni siquiera sonríe cuando las autoridades le dicen que está disfrutando de “uno de los mejores metros que hay en el mundo”. No atina a pensar en cómo serán los peores, incapaz de rebelarse, incluso, al parecer se siente satisfecho.
Permite ser engañado por la demagogia propia del politiquero y, para colmo, siempre vuelve a votar por los mismos que hicieron mofa de su pueril ingenuidad. Cree que las radios, los diarios y sobretodo los canales de televisión dicen la verdad, dejándose dirigir por sus mensajes tendenciosos, sin siquiera percatarse de que está siendo manipulado. Piensa que cuando elige un gobierno o vota en favor de algún parlamentario está empoderando a una suerte de demiurgo que le resolverá todos sus problemas. Tiende a repetir las frases vacuas de sus autoridades o medios de comunicación, sin el menor análisis, dejando en evidencia que ha perdido hasta la capacidad de pensar y de decidir por sí mismo.
Contra su depresión endémica, se le ofrecen orgías colectivas (como las del espectáculo del fútbol o la posibilidad de integrar las barras bravas), a la vez que placebos que jamás lo rescatarán de su condición enferma, pero que le hacen sentir, por ejemplo, que “saca la cara por Chile”, que no es un equipo el que juega un partido, sino que “juega Chile”, que él tiene un verdadero “corazón de chileno”, etc. Y, para colmo, cree que es cierto que los políticos promueven el deporte para promover una “vida sana” y para procurar la salud del pueblo chileno.
Cree, sin más, que su patria es independiente, que su sistema administrativo es democrático, que sus autoridades solo piensan en la grandeza del país, que se le respetan sus garantías constitucionales, etc. y etc.
No reclama si, después de años de sancionado un caso de colusión, a nadie le importa que no haya sido compensado por los gastos en los que se le hizo incurrir de modo fraudulento, por los colapsos en el tránsito vehicular como resultado de la falta de previsión de sus autoridades, por las promesas que nadie le cumple, por la incapacidad para erradicar la delincuencia, etc. y etc.
¡Pobre de ustad, don Alonso de Ercilla y Zúñiga!