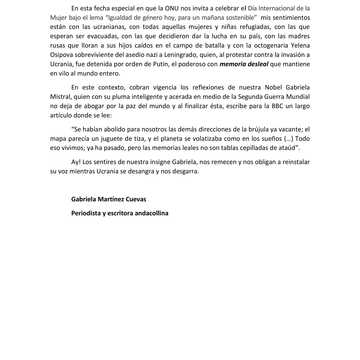Por Jose Miguel Figueroa el Mié, 16/12/2015 - 10:12
Desde muy joven, Truman Capote se propuso ser un genio e hizo de todo para destruirse antes de conseguirlo.
“Durante toda mi vida -escribió- he sido consciente de que podría coger un montón de palabras y tirarlas al aire con la seguridad de que caerían en la posición correcta”.
En 1948, con su novela “Otras voces, otros ámbitos” produjo un remezón que hizo pensar en un gran terremoto en San Francisco.
Muy tempranamente junto con sus calidades, a Capote le brotaron enemigos. O él los provocó, animándolos, mostrándoles los dientes.
Había, por lo menos en sus últimos años, cuatro mil personas a las que habría querido borrar con soplete, sin asco ni compasión.
Dijo que Hemingway era “una persona despreciable”; de Mark Twain que ése sí que era “mala persona”; García Márquez tiene “mucho talento”; Borges es un “escritor de segunda categoría”; William Holding, “una nulidad”.
El inventario es interminable.
Si bien el autor de “A sangre fría” trabajó para el cine y escribió guiones para películas, odiaba Hollywood porque ni siquiera la consideraba una ciudad: “Es un revoltijo de cabañas en una selva lejana, está absolutamente muerta”, y es poco más que un basural que reúne lo más típicamente norteamericano: “Bombas de petróleo que golpean con un latido demoníaco, avenida de coches usados, supermercados, moteles”. O sea, “el sitio inexistente de todas las partes”.
Capote fue un hombre contradictorio. Su voz parecía un graznido, usaba unos trajes que harían la vergüenza de una comunidad civilizada, odiaba con euforia y tenía propensión a descalificar a todos los prójimos acreedores de su ira; pero podía ser hombre extremadamente sensible, cuidadoso de la perfección de una buena amistad, sin requerir nada por ello.
Al morir deseaba reencarnarse en un buitre, dado que esos pájaros son “libres y simpáticos”, aunque a nadie le gusten. Lo hermoso es que siempre “están ahí, aleteando, pasándolo bien, buscando algo que comer” .