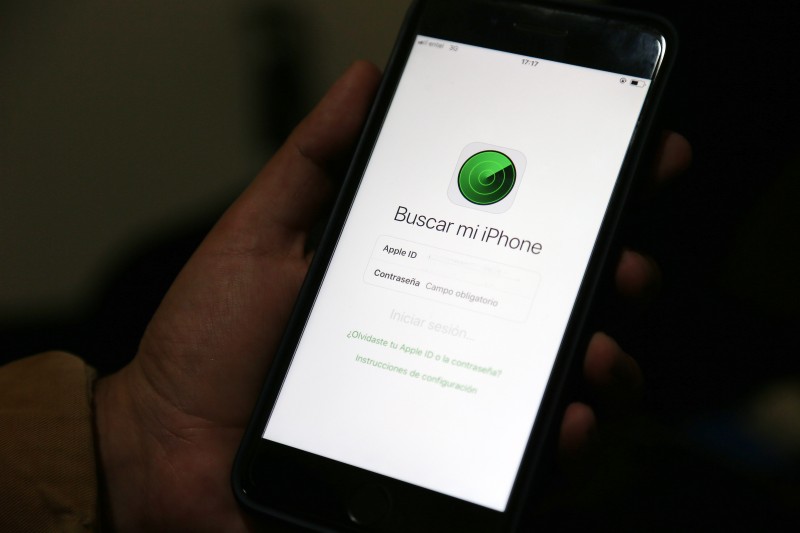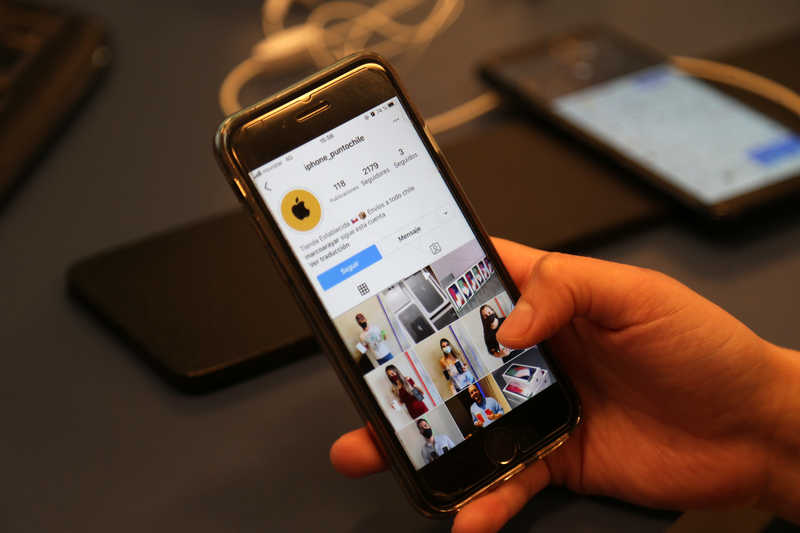"Ándate, no molestes”, le dijo una señora cerrándole la puerta casi en su cara. Tenía cuatro años y no era la primera vez que le sucedía algo parecido. Porque fueron muchas veces más, en un periodo oscuro para la “Pelusa”, que a su edad ya había pasado por el Sename (Servicio Nacional de Menores), institución que hoy vive una compleja realidad debido a serios problemas internos y donde seguramente, en una de las tantas oficinas que tiene en Santiago, quedó archivado para siempre el “Caso Vargas”, sin ellos saber nunca lo que realmente pasó con la niña, aquella que deambulaba con la mirada perdida y con su andar muchas veces cansino por el agotamiento. Por el hambre…
¿Qué podría haber hecho ella de malo para que le cerraran la puerta en la cara? Nada. Sólo haber sido una niña en situación de calle. Una niña Sename.
Con pelo corto para parecer un niño
Sus padres, reconocidos drogadictos del sector, vivían junto a ella en una casa que ni siquiera tenía luz ni agua y que era ocupada por otras personas para drogarse durante todo el día. Y también por la noche.
“Por aquellos años vivimos muchas dificultades como familia. Mis padres eran drogadictos y alcohólicos, y hasta el día de hoy no sé cuándo y por qué comenzó su sinuoso camino a la adicción. Por razones obvias, no sé muchas cosas de aquel tiempo. Sí sé que a los 6 meses el Sename intervino. Me fueron a buscar y me llevaron con ellos, separándome de mis padres y hermanas, permaneciendo en la institución hasta los cuatro años. De ahí, a la calle, donde andaba con mi madre para todos lados en la población La Victoria, allá en Santiago, buscando siempre algo para comer”, cuenta ella, la “Pelusa”, hoy madre de Isabella.
Su pelo era corto casi al rape y siempre usaba un delantal de un jardín infantil que alguien le obsequió y que no le quedaba como le queda una prenda de un adulto a un niño: grande, como un vestido, sino que todo lo contrario, además de unas chalas unos cuantos números más grandes.
“Mis padres me fueron a buscar al Sename y en el hogar, sabiendo la situación que teníamos, me entregaron de todas maneras. Todos saben que un drogadicto es capaz de vender su alma al diablo para conseguir dinero y seguir drogándose. Y mis padres lo hacían día y noche. Con mi familia vivíamos de allegados en una casa que no tenía nada, sólo techo para resguardar por las noches a las personas que llegaban para drogarse y tomar”, cuenta la “Pelusa”.
Y advierte que el pelo corto -entre risas- se lo cortaba su madre como un acto de defensa, para que así todos pensaran que era niño y así las posibilidades de que le hicieran algo fueran eran menores.
“Tenía 4 años y mi madre, pese a que estaba igual o más drogada que los hombres que estaban en la casa, me agarraba firme de la mano y me decía que a los extraños les dijera que yo era un niño para que no me hicieran daño y no me violaran. Por lo mismo, siempre usé el pelo corto, casi al rape”.
“La Pelusa”, como la bautizaron cuando llegó a la casa que la acogió como una de los suyos, caminaba cuadras y cuadras pidiendo algo de comer, sin reír y sin molestarse cuando la respuesta era negativa. Ella no se inmutaba. No se quejaba. Sólo quería comer y descansar, también dormir, sin que por la noche la despertaran para ir a caminar...
Casi siempre se la veía acompañada de su madre. Ambas de la mano o ella unos metros más atrás, mirando cómo los niños jugaban. Ella, “sucia y con piojos”, al parecer no encajaba con los demás chicos de su edad, pero se desenvolvía con la soltura que da haber crecido y vivido, pese a su corta edad, en un mundo complejo.
El día muchas veces para ella partía casi siempre por la madrugada. No salía el sol aún, ya sea en verano o invierno, y para las dos comenzaba el peregrinar.
Buscaban los clubes deportivos. También las ferias. Toda ayuda era vital en ese instante, más todavía cuando la comida escaseaba, por lo que su imaginación era el único recurso que tenían para alimentarse.
“Siempre fui muy buena para andar en la calle y siempre me escapaba y me ponía a vagar por las cuadras. Me encantaba salir por las noches y mirar las estrellas y cuando me cansaba, me dormía en cualquier rincón, aunque mi lugar favorito era una plaza donde hacía hoyos bajo las bancas con mis manos para acurrucarme y sentir un poco de calor. Lo que en realidad me gustaba –hasta el día de hoy- era ver las estrellas. Podía estar largas horas de la noche acostada debajo de un asiento contemplando el cielo, no importando el frío”.
El hombre del sombrero
Eran las 21:00 horas de un domingo y en la capital comenzaba a llover. El frío calaba los huesos y por las calles Primero de Mayo con Unidad Popular, caminaba ella, la “Pelusa”. Se había arrancado nuevamente de su casa y por cosas del destino, llegó justo a esa esquina donde se encontraba un club deportivo. Había bulla, gritos y cantos. Estaban festejando seguramente algún triunfo.
4“Me acuerdo porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Vagaba sola y en la oscuridad de la noche, cuando escucho un fuerte ruido que me llamó la atención. Al acercarme vi que era una fiesta en una sede. Me quedé en la puerta mirando cómo se reían, cuando se me acerca un caballero de sombrero y dientes de oro, que me invitó a pasar.
Yo estaba muy asustada –pese a que estaba acostumbrada a caminar sola hasta altas horas de la noche-, pero me tomó de la mano y me hizo entrar. Le gritó a una mujer que me trajera comida, jugo para beber y mantas para cubrirme del frío. Fue una bonita noche, porque me sentí protegida y comí hasta que me bajó el sueño. Aquel hombre de gorro, al darse cuenta de mi cansancio, me abrazó con las mantas y me dejó dormir. En ningún momento me dejó sola.
Jamás se alejó de mi lado y menos dejó que alguien se me acercara. Esa noche tuve mi propio perro guardián”.
Pero todo cuento tiene un final. Y en este caso, ella también lo tuvo, ya que tras dormir un par de horas despertó y salió corriendo. Eran cerca de las 2 de la madrugada.
“Desperté asustada, me levanté y me fui con lo que tenía puesto, que eran unas mantas y algunas camisetas de fútbol que me pusieron para abrigarme. Antes de salir vuelvo la vista atrás y él me sonrió; yo igual y me perdí en la oscuridad”.
El retén de Carabineros.
La casa en la que vivía “Pelusa” y sus padres era como la mayoría de las que había en la población. Casas de autoconstrucción y a la que llegaron hacía unos meses, invitados por el dueño, un amigo que conocieron en esas largas noches de fiesta. La casa no tenía una fachada atractiva. Una piedra en la entrada, la que servía como asiento, era su presentación. No tenía agua. Tampoco luz. Una de sus piezas tampoco tenía techo, que era justamente la de “Pelusa” y sus padres. Así, cuando dormía y el tiempo lo permitía, lo hacía mirando el cielo. Y cuando llovía…
La casa siempre estaba con gente, daba lo mismo la hora. No había nadie en la población que no conociera ese lugar.
“En la casa siempre estaba una mujer que me quería mucho, aunque era un poco abusiva, pues me mandaba a pedir comida o plata, situación que no me acomplejaba, pues salir a la calle y no estar en ese lugar, era un alivio. Sin embargo, los problemas no los tenía en la calle, sino que en la propia casa y era cuando llegaba mi papá. Yo le tenía miedo y sabía muy bien que su llegada significaba problemas. Llegaba tan drogado y tan violento, que le pegaba a mi mamá, así que cuando podía me tomaba de la mano y salíamos corriendo algunas veces a la casa de una abuelita o al retén de Carabineros, donde mi madre dejaba una constancia de las agresiones.
“Tras la denuncia, una patrulla iba a la casa para encontrar a mi papá, pero al ver que no estaba se devolvía y nos pedían que nos retiráramos. Era como una película de miedo, porque al llegar a una esquina podíamos ver a mi papá esperándonos para volver a pegarnos. Y así, casi todos los días, pese a que cuando llegaba lúcido y cariñoso, le hablaba con palabras suaves y bonitas para que volvieran. Y la convencía…
“Mi madre vendía dulces en las micros y me llevaba con ella para que no me arrancara. Me gustaba la calle y sabía defenderme, aunque a veces bajaba la guardia y lo pasaba mal, como aquella vez que viendo pasar el tren me tomó una señora y me mojó con la manguera, en pleno invierno. Y siempre lo hacía, no sé por qué razón. De mala tal vez”.
Esa mujer me cambió la vida.
La explicación a su valentía, de andar hasta altas horas de la noche en la calle, acompañada solamente por una estrella que ella seguía como si todo fuera un juego, está en la durísima infancia que tuvo que vivir y que acabó llevándola a pasar unos años en el Sename.
Pero su historia –la que no siempre tiene un final feliz en estos casos- terminó unas semanas antes de cumplir los cinco años, cuando una familia decidió cuidarla.
Una tarde de verano, cuando el sol inclemente pegaba con fuerza, apareció ella. “Sólo Dios pudo enviarla”, dice Mireya, hoy su madre.
“Me encontraba en la cocina viendo televisión, cuando escucho que alguien decía ¡Aló! No le di mucha importancia, hasta que ese ¡Aló! se hizo con insistencia. Entonces me asomé y la vi. En aquel momento, antes que me dijera algo, sabía que sería mi hija”, recuerda Mireya, hoy radicada hace siete años en La Serena y mirando a Kathy, la “Pelusa”, mientras en sus brazos sostiene a su nieta Isabella.
“Llegué a una casa esquina y me puse a llamar hasta que salió ella -la apunta y mira con ternura-, mi madre. Le dije que si tenía algo para comer y abrió la puerta, me hizo pasar y me sirvió un huevo con tomate, que prácticamente me comí con las manos. Y como me trataron bien y me dieron comida, se me hizo costumbre ir todos los días. Era tanto el cariño que me entregaban, que un día fui y ellos no estaban, así que me puse a llorar y no regresé hasta dos días después. En realidad ambas nos habíamos encariñado, porque además de regalarme ropa y darme comida, me mostraban su afecto. Durante el día me vestía con ropa bonita, con vestidos para que anduviera como una niña; también con zapatos y zapatillas, pero cuando se acercaba la noche tenía que sacarme todo y ponerme lo de siempre, pues si llegaba con ropa nueva mi padre y sus amigos me la vendían para drogarse. El que más me gustaba era uno de marinero, que fue el primero que me compraron”.
Los días pasaron y la niña de pelo corto, casi al rape, ya no era la “Pelusa”. Ahora usaba vestidos, pinches –pese a que el pelo le crecía muy poco- y en la calle ya comenzaban a llamarla por su nombre: Kathy.
Muchos la veían pasar y no sabían que ella era la misma que semanas atrás pedía para sobrevivir. La vida le volvía a sonreír a la Kathy Vargas, como la llamaron sus padres el día en que llegó a este mundo, un 27 de diciembre de 1995.
“Cuando mi madre se dio cuenta de que ‘en mi nueva casa’ podía tener todo lo que ellos en su vida nunca me podrían entregar, me pregunta si quería vivir ahí y el sí fue rotundo. Al otro día comenzaron a tramitar todos los papeles para mi tutoría, pese a que Carabineros llegó hasta la casa diciendo que en el Sename abrieron el “Caso Vargas” y que me tenían que llevar, así que me aferré a los brazos de mi “mamá nueva” porque no quería regresar a ese lugar. Entonces mis padres les dijeron que tenían todos los papeles, que serían mis tutores y que no me dejarían. Fue así cómo Carabineros se dio cuenta en dónde estaba y se fueron para nunca más regresar”.
Así, la Kathy nunca más supo de Carabineros y de hogares para menores. Ya tenía su familia, la que la droga le había negado.
“¿Y el Sename? Bueno, se suponía que tenía que hacer visitas y ver el progreso y el estado en que yo me encontraba, pero jamás han vuelto a preguntar por mí, saber dónde estoy y menos abrir nuevamente el archivo del ‘Caso Vargas’”.
La Kathy terminó su enseñanza media con promedio sobre seis y pronto comenzará a estudiar la carrera de prevención de riesgos. Sigue en contacto con sus hermanas y con su madre, quien en el transcurso de esta historia tuvo dos hijos más y ya no está en la droga.
“Hoy tengo 21 años, una hermosa hija y cuando me preguntan si algún día le contaré todo lo que viví, les digo que sí, que le contaré todo y con detalles, porque es parte de mi vida”.